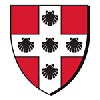Por Henry Houghton
Hace unos meses, mi madre anfitriona, Marta, realizó un sueño que mucha gente tiene y se compró una segunda casa en un pueblo que se llama Arcos de la Frontera. Ubicado en la provincia de Cádiz, posado encima de un cerro – con acantilados profundos en ambos lados – el pueblo ha existido desde antes de la llegada de los romanos. Sobrevivió invasiones de romanos, visigodos, árabes, griegos, españoles, guerras civiles, y hasta ahora, la erosión que eventualmente derrumbará la ciudad. La vida allí no parece que haya cambiado durante todo este tiempo. La gente sale por la mañana a comer molletes, por la tarde a tomar un café o quizás un jerez, luego por la noche a cenar y en noches especiales a escuchar guitarras flamencas en unas de las tabernas que existen en las calles estrechas y montañosas del pueblo. De las terrazas de sus casas blancas, se derraman flores y vides hasta el suelo. El ritmo de vida allí es diferente al de Madrid, sin siquiera un poco de estrés. Se hace todo para el placer de la vida.
Para llegar a Arcos, Marta también ha comprado un cochecín rojo que ya tenía más de 125,000 kilómetros en el odómetro. Hizo unos ruidos temerosos durante nuestro viaje, pero con un carácter de agallas, se comportó muy bien y nos llevó a nuestro destino y de vuelta a Madrid. La casita que Marta compró estaba ubicada en un edificio compartido por muchas familias, con un patio en el que había dos pozos y una palmera joven. En un cuadro detrás del patio, utilizado como un almacén, había una foto de una pareja vestida como la gente que vivió – si tuviera que adivinar – hace más de cien años. Sin embargo, sus rostros parecían iguales que los que todavía andan por la ciudad. Los arcenses se han quedado allí, en este clima ideal encima de un cerro con vistas hermosas del campo jerezano, desde tiempos inmemoriales. Durante nuestro tiempo allí, comimos pisto, tortillas de camarones, espárragos, y espinacas con garbanzos, como es tradicional. El aceite que acompañaba todo tenía un sabor maravilloso, ayudado por la hospitalidad de la gente que lo sirvió.
Durante nuestro tiempo allí, no hemos visto otros turistas estadounidenses ni hemos oído personas hablando inglés. Estábamos en pleno en una tierra rural, fuera del alcance de la industria turística, rodeados por gente a la que le encantaba su tierra, y nos enamoró de ella también. La gente era bastante diferente a la que hemos conocido en Madrid; sus acentos eran prácticamente ininteligibles, no tenían preocupaciones visibles, y nos dieron la bienvenida a todos con brazos abiertos. Pero para disfrutar del pueblo como deberíamos, tuvimos que encontrar una guía perfecta para el trabajo. Entonces tengo que agradecer a Marta por abrir la ciudad a todas las posibilidades que teníamos, porque sin ella, sin un local, sin una española, no hubiésemos podido ver todo lo que hemos visto. La ciudad da la bienvenida a turistas, pero no es posible conocer un lugar simplemente como turista. Tienes que vivir al mismo ritmo de los locales, vivir sin pensar en el siguiente día, solo pensando en el olor de los olivos y el sentido del aire fresco en su rostro.